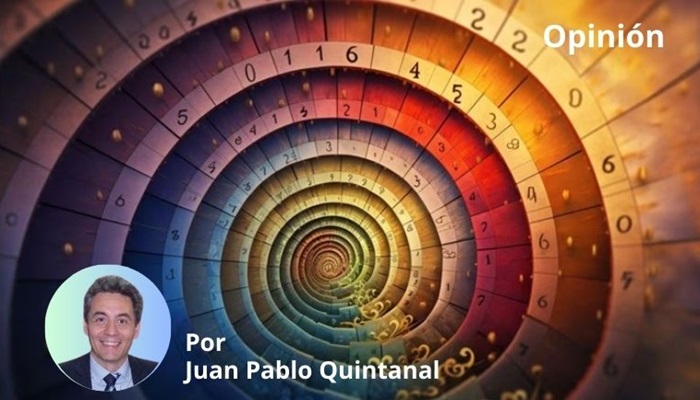Por algún motivo, la especie humana no encaja del todo en este planeta. No poseemos pelaje protector, ni garras, ni colmillos. Nuestros sentidos no son especialmente agudos. No somos los más rápidos, ni los más fuertes. No podemos volar ni sumergirnos en grandes profundidades. Dependemos del refugio, de la medicina y del calor artificial. Nos enfermamos fácilmente y necesitamos cocinar nuestros alimentos.
En cualquier parte del planeta donde nos asentamos, alteramos el equilibrio natural. No polinizamos, no facilitamos la regeneración, ni cerramos los ciclos ecológicos. Solo consumimos, transformamos, agotamos.
Y, sin embargo, nuestra evolución ha sido exponencial. Hemos desarrollado pensamiento simbólico y abstracto, alcanzado niveles tecnológicos que ninguna otra especie terrestre ha mostrado. Nos preguntamos desde hace décadas por la vida extraterrestre… pero rara vez reflexionamos sobre la posibilidad de que los extraterrestres, seamos nosotros.
El registro fósil muestra que la vida animal en la Tierra tiene más de 600 millones de años. El Homo habilis, primer representante del género Homo, aparece recién hace 2,4 millones de años. Y el Homo sapiens -nosotros-, apenas hace 300.000 años, representa menos del 0,05 % del tiempo que la vida ha habitado el planeta. Lo sorprendente no es solo nuestra reciente aparición, sino la velocidad con la que evolucionamos. Mientras muchas especies permanecieron prácticamente inalteradas durante cientos de millones de años —como los cocodrilos o las esponjas marinas—, nosotros pasamos de recolectar frutos y vivir en cuevas a enviar sondas interplanetarias en apenas 10.000 años. ¿No parece eso un atajo evolutivo? ¿Un salto antinatural?
Tal vez, una civilización lejana, en búsqueda de un nuevo hogar, descubrió la Tierra. Pero debido a las enormes distancias, optó por abandonar sus cuerpos físicos y enviar un pequeño grupo en forma de seres de luz, capaces de insertarse en receptores biológicos adecuados, a los cuales modificarían a nivel genético para evolucionar rápidamente. Con cada generación, la población “implantada” crecería diferenciándose del resto de las especies y transformaría el entorno para hacerlo compatible con las condiciones necesarias para la civilización original en viaje.
Una variable que no pudieron evitar es que cada nuevo ser contendría fragmentos sutiles de una conciencia colectiva original. Esa herencia, peligrosa para los fines del experimento, desencadenó un mecanismo llamado “protocolo velado intencional”. De este modo, como terraformadores encubiertos, actuaríamos sin recordar nuestro origen y sin cuestionar nuestros actos. Bajo ese velo, nos moveríamos con la convicción de que nuestras decisiones son naturales, incluso cuando contradicen los principios de la vida tal como la conocemos.
Con el tiempo, el programa comenzó a desviarse. La humanidad empezó a transformar su entorno sin un sentido claro. La destrucción ambiental, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático… ya no respondían a una misión original, sino a una distorsión. Como todo experimento, la humanidad mostró tendencias impredecibles. Lo que debía ser una preparación paulatina se tornó en una transformación frenética, alimentada por el miedo, la codicia o el vacío existencial; efectos secundarios del velo impuesto.
En este proceso, algunos miembros de la élite que activó la evolución, habrían comenzado a disentir. Al observar cómo la humanidad se alejaba de su rumbo original, decidieron romper el protocolo. Separándose del control central, y buscaron despertar a la especie revelándole su verdadera naturaleza.
Estos disidentes no se manifestaron como científicos ni políticos, sino como figuras espirituales y míticas: Jesús, Buda, Krishna, Lao-Tsé, Quetzalcóatl, incluso Gilgamesh. No fundaron religiones. Las religiones se formaron en torno a ellos, muchas veces tergiversando sus mensajes. Lo que ofrecieron fue otra cosa: una llamada al recuerdo, a la unidad, al despertar interior.
Ya en tiempos actuales, se aceleran los avances tecnológicos —inteligencia artificial, manipulación genética, neurociencia, digitalización global— son mecanismos emergentes para corregir el desvío. Una forma en que los iniciadores intentan reencauzar la misión, dando un impulso a la capacidad humana, para completar el trabajo con el menor daño colateral posible.
En esta misma línea aparece el caso de Boriska Kipriyanovich, conocido como “el niño de Marte”. Nacido en Rusia en 1996, este niño afirmó haber sido piloto en la fuerza aérea marciana en una vida anterior, y haber reencarnado en la Tierra con la misión de prevenir una catástrofe nuclear. Desde muy pequeño mostró signos de inteligencia inusual: hablaba fluidamente antes del año de vida, leía astronomía a los dos años y discutía sistemas planetarios a los tres. Según él, los marcianos viven bajo tierra, miden más de dos metros, respiran dióxido de carbono y dejan de envejecer a los 35 años. Aseguraba no ser el único “niño del espacio”, y que otras civilizaciones también habrían enviado seres similares. La pregunta no es si es cierto o ciencia ficción. La pregunta es si sabremos reconocer el instante donde todo tome sentido y descubramos para que fuimos creados.
Quizá por eso escribimos. Quizá por eso soñamos. Quizá por eso miramos a las estrellas con la persistente sensación de que algo nos falta. Porque no somos completamente de aquí. Tal vez no seamos extraterrestres en el sentido tradicional, pero tampoco somos hijos plenos de la Tierra.
Somos una especie intermedia. Una herramienta. Un ensayo. Una avanzada….
Autor: Juan Pablo Quintanal
X: @ecosdetlon
Contacto: